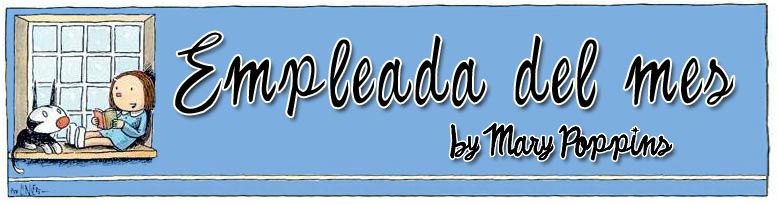
Personaje de la semana

Milky
"So give me coffee & TV, peacefully... I've seen so much I'm going blind and I'm brain dead virtually... Sociability is hard enough for me, take me away from these big bad world and agree to marry me... so we can start over again..."
Cosito Linkeador

Buzón de comentarios
Mi Sucursal:
Empleada también en
Por un mundo mejor:
Filosofía Empresarial
Un buen empleado se
capacita leyendo
capacita leyendo
Calamaro
Alice in Wonderland
The Wizard of Oz
Julio Cortázar
Revista NAH!
Encerrados Afuera
Mafalda
Quino
Macanudo - por Liniers
El Señor del Kiosko
Hecho en Bs. As.
Sergio Langer
Alice in Wonderland
The Wizard of Oz
Julio Cortázar
Revista NAH!
Encerrados Afuera
Mafalda
Quino
Macanudo - por Liniers
El Señor del Kiosko
Hecho en Bs. As.
Sergio Langer
Mientras trabajamos, escuchamos
La Tribu FM 88.7
Kabul Rock FM 107.9
Spika FM 103.1
Radio Bemba FM 95.5 (México)
Radio Multikulti (Alemania)
Kabul Rock FM 107.9
Spika FM 103.1
Radio Bemba FM 95.5 (México)
Radio Multikulti (Alemania)
Y miramos
Sobredosis de blops
LaLocura de Lalo Mir
El Almacén de Gillespie
Liniers
Puta del orto (aka Turra)
Esfotado
The Big Seven
Catatónico
Una Jedi en Excalibur
Me cago en la pared Daniela
Arma de doble filo
El Garron Obvio
Malísimo
Zoqueta
T4m5yn
Pibe
A Momentary Lapse of Reason
Manteca al Techo
Un Montón de Huesos
Fishboyplace
Le Tour du Jour En 80 Mondes
La Canaleta de Synkro
Agarrate, Catalina!
Muchacho Loco
Frases Rockeras
Marlboro Country
Prolijo
Frutaverde.org
Blogcitracio
Búsqueda Permanente
Emperrado
Ingrato
No hay tu tía!
De Úšltima
Jugando aprendo
Mirá lo que dice...
Doble Vida de un Sueño Stereo
El Almacén de Gillespie
Liniers
Puta del orto (aka Turra)
Esfotado
The Big Seven
Catatónico
Una Jedi en Excalibur
Me cago en la pared Daniela
Arma de doble filo
El Garron Obvio
Malísimo
Zoqueta
T4m5yn
Pibe
A Momentary Lapse of Reason
Manteca al Techo
Un Montón de Huesos
Fishboyplace
Le Tour du Jour En 80 Mondes
La Canaleta de Synkro
Agarrate, Catalina!
Muchacho Loco
Frases Rockeras
Marlboro Country
Prolijo
Frutaverde.org
Blogcitracio
Búsqueda Permanente
Emperrado
Ingrato
No hay tu tía!
De Úšltima
Jugando aprendo
Mirá lo que dice...
Doble Vida de un Sueño Stereo
Blops en masa
Informes Archivados
septiembre 2004
octubre 2004
noviembre 2004
diciembre 2004
enero 2005
febrero 2005
marzo 2005
abril 2005
mayo 2005
junio 2005
julio 2005
agosto 2005
septiembre 2005
octubre 2005
noviembre 2005
diciembre 2005
enero 2006
febrero 2006
marzo 2006
abril 2006
mayo 2006
junio 2006
julio 2006
agosto 2006
septiembre 2006
octubre 2006
noviembre 2006
diciembre 2006
enero 2007
febrero 2007
marzo 2007
abril 2007
julio 2007
agosto 2007
enero 2009
febrero 2009
mayo 2009
junio 2009
julio 2009
agosto 2009
febrero 2010
marzo 2010
abril 2010
mayo 2010
junio 2010
julio 2010
Posts actuales
Empleados que hacen horas extras
Licencia
lunes, febrero 26, 2007
jueves, febrero 22, 2007
376
Y de repente chateo con mi primito de 11 años y le pregunto si sabe qué va a estudiar cuando termine el colegio y de golpe pienso PAAARAAA HIJA DE PUTA TIENE ONCE AÑOS QUÉ CARAJO TIENE QUE ESTAR EL PIBE PENSANDO QUÉ VA A HACER CUANDO TERMINE y entonces él me dice que si le ofrecen "una oferta de trabajo de vendedor de algo", él no va a la facultad y entonces digo MEJOR BAJO UN CAMBIO Y TRAIGO LA CONVERSACIÓN AL PRESENTE entonces le pregunto qué orientación de Polimodal va a elegir, me cuenta que muchas opciones no tiene porque en su cole sólo hay Arte o Contabilidad y que él va a elegir Contabilidad, que le gusta matemática, que los ejercicios le salen bien pero que la maestra le dice que los haga de la forma en que ella enseñó y lo desaprueba y yo pienso POR QUÉ LOS PROFESORES SON TAN CHOTOS Y EN LUGAR DE ESTIMULARTE TE LIMITAN TE LIMITAN TE LIMITAN y ahi colapso y pienso: menos mal que terminé el secundario. Una época feliz, divertida, pero cualquiera. Mentalmente, es cualquiera.
Vamos a celebrar la estupidez humana
Nunca deja de sorprenderme cómo la gente pierde su autoridad moral y le importa un huevo. Y no es que yo sea much of a conservative, pero la gente ya no respeta ni los valores que elige. Y de cualquier persona me da igual, pero de la que me importa, me hace mal. Especialmente de mis amigos.
Y a esta altura yo no tengo por qué bancarme ciertas cosas. Porque mi defecto es ser del tipo de persona que pone la amistad por sobre cualquier otra cosa. Y digo defecto porque después aquellos *amigos* que te dicen que te cagás en ellos si no los esperaste cuando no te aseguraron que venían, son los mismos que cuando te quedás despierta porque te dijeron que necesitaban hablar con vos porque "estaban tristes", se van a garcharse al que esté de turno. Ok, si tu consuelo está ahí, todo bien... pero después no quiero escuchar yo todas las quejas y todos los reclamos.
Me canso.
Y a esta altura yo no tengo por qué bancarme ciertas cosas. Porque mi defecto es ser del tipo de persona que pone la amistad por sobre cualquier otra cosa. Y digo defecto porque después aquellos *amigos* que te dicen que te cagás en ellos si no los esperaste cuando no te aseguraron que venían, son los mismos que cuando te quedás despierta porque te dijeron que necesitaban hablar con vos porque "estaban tristes", se van a garcharse al que esté de turno. Ok, si tu consuelo está ahí, todo bien... pero después no quiero escuchar yo todas las quejas y todos los reclamos.
Me canso.
Ven, mi corazón está con prisa.
Si la esperanza está dispersa
es la verdad que me libera,
basta de maldad y de ilusión.
Ven, amar es una puerta abierta.
Va llegando la primavera...
nuestro futuro recomienza.
Ven, que lo que viene es perfección.
Si la esperanza está dispersa
es la verdad que me libera,
basta de maldad y de ilusión.
Ven, amar es una puerta abierta.
Va llegando la primavera...
nuestro futuro recomienza.
Ven, que lo que viene es perfección.
martes, febrero 20, 2007
Tengo que estudiar, pero me aburro. La mayoría de las cosas me aburren.
Y lo que no me aburre, como leer, me da culpa porque debería estar estudiando.
Y lo que no me aburre, como leer, me da culpa porque debería estar estudiando.
lunes, febrero 19, 2007
martes, febrero 13, 2007
domingo, febrero 11, 2007
Suddenly I realised I forgot what a good kiss feels like...
dame otro beso de Jerez
mañana te lo pagaré...
tu risa me da risa
tu calor me da valor
dame otro beso de licor
tu calor me da valor
dame otro beso de licor
cuando tú me hablas...
viernes, febrero 09, 2007
Una de dos

Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no quiero
Hoy día luna día pena
Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no veo
Por ahí cualquiera solución...
Arriba la luna Ohea...
Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no quiero
Hoy día luna día muero...
Arriba la luna Ohea...
lunes, febrero 05, 2007
Perdida en el corazón, de la grande Babylon...
Para los que, viviendo rodeados de cemento, creemos en la madre naturaleza, los paisajes patagónicos son religión. La inmensidad de una montaña, un valle, un bosque, un lago yuxtapuesta a un pececito que nada entre el agua verde, unas gaviotas, unos patitos, el fruto de un árbol o una simple rosa que tiene el color diez veces más nítido que en Buenos (¿buenos?) Aires. Una religión cuyo canto es el sonido de un arroyo, cuyo mandamiento es simple y comunitario: preservar. Preservar para poder compartir con futuras generaciones.
 Tirarte a dormir la siesta en Traful.
Tirarte a dormir la siesta en Traful.
Comer unas mentitas en La Angostura.
Nadar contra la corriente en el Río Aluminé.
Caminar el bosque para encontrar su secreto: una hermosa cascada.
Remar en el Lago Lacar.
Tomar agua del Arroyo Ruculeufu.
Almorzar a orillas del Lago Huechulafquen.
Ver las montañas reflejadas en el Lago Hermoso.
Ver cómo un volcán se adueñó de parte del Lago Epulafquen luego de una erupción que arrasó metros de bosques y dejó un escorial de lava petrificada.
Escuchar las historias más maravillosas y sentir la magia del lugar.
Y la música que siempre acompaña y hace de las emociones un lavarropas.
No podía sacarme de la cabeza lo que me dijiste años atrás, cuando volviste del sur: "no te alcanza el pecho para sentir todo lo que ves". Simplemente, es así.
 Tirarte a dormir la siesta en Traful.
Tirarte a dormir la siesta en Traful.Comer unas mentitas en La Angostura.
Nadar contra la corriente en el Río Aluminé.
Caminar el bosque para encontrar su secreto: una hermosa cascada.
Remar en el Lago Lacar.
Tomar agua del Arroyo Ruculeufu.
Almorzar a orillas del Lago Huechulafquen.
Ver las montañas reflejadas en el Lago Hermoso.
Ver cómo un volcán se adueñó de parte del Lago Epulafquen luego de una erupción que arrasó metros de bosques y dejó un escorial de lava petrificada.
Escuchar las historias más maravillosas y sentir la magia del lugar.
Y la música que siempre acompaña y hace de las emociones un lavarropas.
No podía sacarme de la cabeza lo que me dijiste años atrás, cuando volviste del sur: "no te alcanza el pecho para sentir todo lo que ves". Simplemente, es así.
sábado, febrero 03, 2007
I've been traveling on a boat and a plane
In a car on a bike with a bus and a train
Traveling there, traveling here
Everywhere in every gear
But oh Lord we pay the price
With the spin of the wheel with the roll of the dice
In a car on a bike with a bus and a train
Traveling there, traveling here
Everywhere in every gear
But oh Lord we pay the price
With the spin of the wheel with the roll of the dice
Ah yeah you pay your fare
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
And I've been traveling through the dirt and the grime
From the past to the future through the space and the time
Traveling deep beneath the waves
In watery grottoes and mountainous caves
But oh Lord we've got to fight
With the thoughts in the head with the dark and the light
No use to stop and stare
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
You may not know where you came from
May not know who you are
May not have even wondered
How you got this far
I've been traveling on a wing and a prayer
By the skin of my teeth, by the breadth of a hair
Traveling where the four winds blow
With the sun on my face, in the ice and the snow
But oooeeee it's a game
Sometimes you're cool, sometimes you're lame
Ah yeah it's somewhere
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
But oh Lord we pay the price
With the spin of the wheel with the roll of the dice
Ah yeah you pay your fare
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
I keep traveling around the bend
There was no beginning, there is no end
It wasn't born and never dies
There are no edges, there is no sides
Oh yeah you just don't win
It's so far out, the way out is in
Bow to God and call him Sir
But if you don't know where you're going
Any road will take you there
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
If you don't know where you're going
Any road will take you there
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
And I've been traveling through the dirt and the grime
From the past to the future through the space and the time
Traveling deep beneath the waves
In watery grottoes and mountainous caves
But oh Lord we've got to fight
With the thoughts in the head with the dark and the light
No use to stop and stare
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
You may not know where you came from
May not know who you are
May not have even wondered
How you got this far
I've been traveling on a wing and a prayer
By the skin of my teeth, by the breadth of a hair
Traveling where the four winds blow
With the sun on my face, in the ice and the snow
But oooeeee it's a game
Sometimes you're cool, sometimes you're lame
Ah yeah it's somewhere
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
But oh Lord we pay the price
With the spin of the wheel with the roll of the dice
Ah yeah you pay your fare
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
I keep traveling around the bend
There was no beginning, there is no end
It wasn't born and never dies
There are no edges, there is no sides
Oh yeah you just don't win
It's so far out, the way out is in
Bow to God and call him Sir
But if you don't know where you're going
Any road will take you there
And if you don't know where you're going
Any road will take you there
If you don't know where you're going
Any road will take you there
George Harrison - Any Road
 * Todo lo que no comprende a la razón *
* Todo lo que no comprende a la razón *










